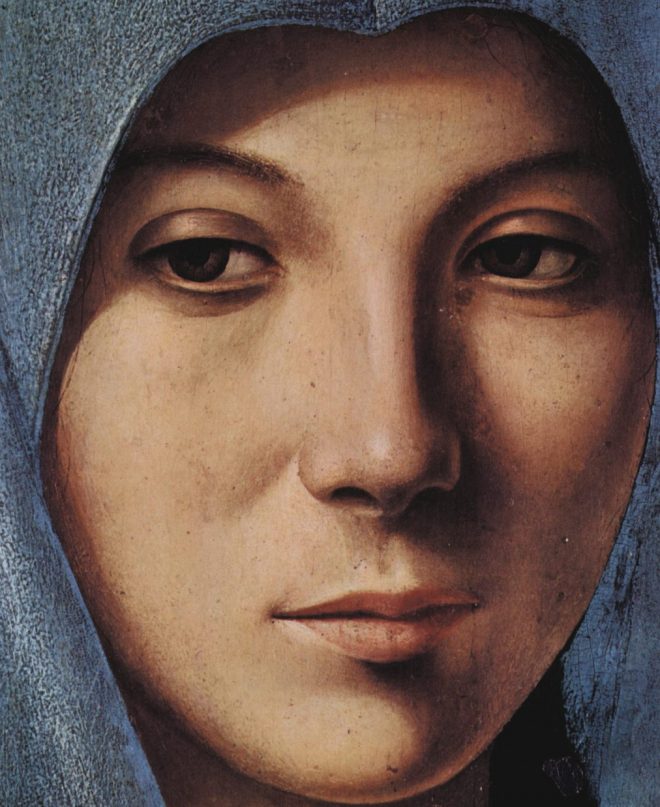Adolescencia perdida en la trampa del “Me gusta”. El “me gusta” y el “no me gusta” de las redes sociales como nueva frontera ética de nuestro tiempo
El año pasado una amiga de mi sobrina, una joven bonita, luminosa, con una
base familiar sólida, tomó la pistola de su padre y se quitó la vida. Tras
de sí dejó pocas palabras, un sinfín de días vacíos y sin significado.
Son cada vez más frecuentes las crónicas que nos traen historias de
autodestrucción de adolescentes. Es como si una marea invisible arrastrase
consigo su energía vital. Mas allá de que se trate de un género
periodístico propenso al sensacionalismo, todo el que está en contacto con
gente joven se da cuenta de que el denominador común a muchos de ellos es
la desesperación.
Una desesperación encubierta, conformista, que o bien les conduce a la
autolesión de una vida de desordenada o a una apatía patológica. Un
fenómeno que se ha extendido extraordinariamente es el de los jóvenes que,
sin motivo alguno, de un día para otro, deciden abandonar la escuela
confinándose en sus habitaciones para llevar una vida puramente virtual
(este síndrome comenzó a propagarse en Japón en el decenio pasado). Otra de
las realidades que se repite entre los adolescentes es el estado de
aturdimiento provocado por el exceso de alcohol o por el uso prolongado de
drogas. La sensación que experimentan es semejante a la de estar montado en
la cresta de una ola que les mantiene siempre en la superficie de la
realidad. Son varios los factores que hacen que cada vez sea más difícil
revertir la situación. De una parte la llegada del mundo digital ha traído
consigo la desmaterialización de los sentidos reales y el imperio de la
habladuría. También hemos asistido al desmoronamiento de las instituciones
que hasta hace 30 años detentaban la función educativa: la escuela, la
iglesia y la familia. A esto se le une la imposición de un mundo
dramáticamente feminizado, esto es, privado de todo principio de autoridad,
que imposibilita salir del sentimentalismo acolchado.
Sin embargo, por más que la realidad sea desalentadora, estamos obligados a
actuar. No se puede tolerar el aniquilamiento de estos adolescentes
incapaces de emplear la maravillosa energía de su edad. No somos individuos
aislados sino miembros de una sociedad que tiene el deber de preguntarse
qué le está ofreciendo a quien viene al mundo. Basta pensar en los parques
sucios, descuidados, llenos de grafitis. Son el primer medio social de los
niños. Después le sigue el colegio, muchas veces con una infraestructura
que deja mucho que desear. No es una cuestión de tener o no pizarra
electrónica, me estoy refiriendo al deterioro de las paredes, de los
pupitres, de los baños. Una erosión que se produce no sólo en el entorno
físico sino también en la propia calidad de la enseñanza. Docentes mal
remunerados, sometidos a la tiranía de la precariedad salarial. Profesores
que sienten la impotencia, el deseo frustrado de no poder desempeñar un
papel educativo fundamental para el desarrollo de la persona y de la entera
sociedad.
Una de mis sobrinas se trasladó al extranjero. Pasó de estudiar en el
instituto italiano a hacerlo en una escuela alemana. La primera cosa que me
dijo fue: «Tía, es increíble. Aquí te respetan. Te estimulan a dar lo mejor
de ti. Nosotros, los estudiantes nos esforzamos por ser mejores. Todo lo
contrario que en Italia donde cada vez que regreso me doy cuenta que mis
compañeros compiten por ver quién es el peor. El que consigue la peor
calificación es entronizado por el grupo». Por lo tanto, para introducir un
verdadero cambio, la escuela tiene que ser vista como algo más que un
instrumento de reivindicaciones electorales y sindicales. El primer
objetivo es reconstruir el tejido social educativo. El punto de partida es
la recuperación del respeto intergeneracional y la rehabilitación de las
instalaciones de los centros de enseñanza. Pero sobre todo, hay que
devolver la autoridad a los docentes limitando con dureza las injerencias
continuas y nocivas de las familias en la escuela. Una auténtica sociedad
civil tiene que ser capaz de mover a todos a dar lo mejor de sí mismos. Los
parques-urinario y las escuelas que le siguen son un reflejo de una
sociedad que se desliza descendentemente por los escalones de la
incivilidad, el cinismo, la ignorancia y la arrogancia del necio. Es una
dinámica amplificada por los medios de comunicación y por el ritmo
vertiginoso con el que cambian los tiempos. Y, sin embargo, la esencia
propia del ser humano, su naturaleza específica es siempre la misma,
sobrevive a cualquier intento de manipulación. Es el punto de partida
estable e inmutable para poder cambiar la realidad.
Hace más de quince años un periodista me preguntó: «¿Usted aún cree en la
existencia del bien y del mal?” La cuestión me impactó porque hasta aquel
momento yo jamás lo había puesto en duda. Estaba convencida que era un
fundamento indiscutible de la realidad. Sin embargo, de repente descubrí
que no era así. Lo que yo creía que era un principio innegable no era más
que una creencia arcaica. En los medios de comunicación, la existencia del
bien y el mal ya no tiene razón de ser. La nueva frontera ética del mundo
se expresa con un “me gusta” y con un “no me gusta”. Pero, ¿de verdad
pensamos que el ser humano encuentra su realización en este binario del
gustar? ¿No se trata más bien de una anestesia piadosa para evitar hacernos
preguntas incómodas y mucho más valiosas?
La desaparición de la línea que separa el bien del mal ha tenido un impacto
negativo en las jóvenes generaciones. Estos han dejado de hacer elecciones
vitales y se guían por una apetencia subjetiva que los empuja a la
degradación y a la falta de proyectos. El ser humano para realizarse
necesita desafíos. El primero de todos ellos es distinguir entre lo que es
justo e injusto para después ser capaz de tomar una posición.
El otro eje cartesiano de referencia es el tiempo. Sin la toma de
conciencia de que la vida, antes que nada, está en oposición con la muerte,
con la oscuridad que nos espera a todos, es imposible construir un camino
real de crecimiento. Envejecer significa crecer en sabiduría, y esto
significa comprender el verdadero sentido de la vida. Si la métrica de
nuestro tiempo se basa únicamente en los impulsos y el consumismo, ¿cómo
vamos a poder ayudar a estos jóvenes a escapar de la circularidad fútil que
la sociedad non impone?
Desde que el mundo existe, el sentido de la vida de los seres humanos
siempre ha estado comprendido en estas dos coordenadas: El tiempo que me ha
sido concedido y el desafío de escoger entre el bien y el mal. De lo
contrario se termina por vagar en lo indefinido y esto genera una angustia
profunda en las personas. Precisamente por este motivo, si queremos salvar
a nuestros jóvenes de la ciénaga del «me gusta», de la fuerza oscura y
destructiva que los está fagocitando, los adultos tenemos que ser capaces
de presentarles retos. Necesitan que se les vuelva a hablar del bien y del
mal, y de la conciencia como el lugar donde tiene lugar este
discernimiento. Necesitan que se les recuerde que el bien y el mal no son
relativos sino absolutos. Necesitan saber que «no hacer a los otros aquello
que no te gustaría que te hiciesen» es el primer mandamiento para vivir en
sociedad. Pero sobre todo lo que necesitan es un Estado que crea
sinceramente en ellos. Un estado que se comprometa con su futuro desde
ya…comenzando por los parques de paseo.
Nota: publicado por gentil autorización de la autora.